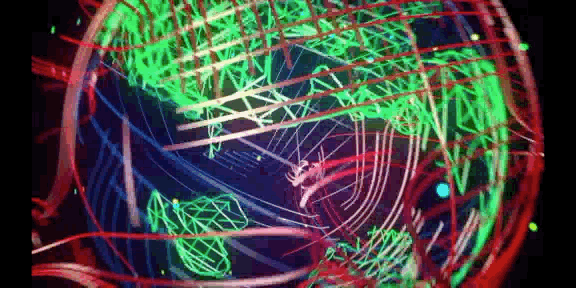POR: Carlos Torres Viera
Me faltaban dos días para tomar vacaciones. Había preparado todo para asistir a una conferencia en Europa, pero fue cancelada por la pandemia. La vacación sería en casa y me serviría para tomar un descanso. Ese jueves empezó la tos. Leve y esporádica. La atribuí a mi condición de asmático y al comienzo de la primavera. Me pasa todos los años. Lo inusual en este caso era la sensación de agotamiento, pero la justificaba con el ritmo de actividad que había llevado en el hospital durante las últimas cuatro semanas. Mi jornada empezaba a las cinco de la mañana, siendo unos de los primeros médicos que llegaba a diario al hospital a pasar revista en unos 35-40 pacientes, la mayoría enfermos de COVID-19.
No hubo fiebre ni otro síntoma reconocible en esos primeros días. Así que pensaba que terminaría y ya podría descansar. El sábado en la mañana apareció una fiebre de 38.5 grados centígrados. Comenzó un malestar general con dolor de cabeza y algo de dolores musculares. No había mucho campo para la duda. Lo había visto muchas veces: esto era COVID-19 hasta que se probara lo contrario.
Contacté a la enfermera a cargo del área de control de infecciones para coordinar mi ida a la emergencia del hospital con el fin de hacerme la prueba de PCR y así diagnosticar la enfermedad. Manejé solo al hospital y seguí el protocolo indicado: me registré en un área especialmente dedicada para ello, usé mascarilla de protección y advertí que venía porque sospechaba que tenía síntomas de COVID-19. Esperé en unas sillas ubicadas para mantener el distanciamiento de dos metros entre pacientes. Solo había un empleado del hospital sentado a diez metros de mí. La interacción con personas era mínima. El proceso de registro se hizo por teléfono. La atención fue apropiada, y el personal solamente era reconocible por mi previo conocimiento de ellos y por dar su nombre al presentarse.
Me hicieron pasar a la tienda de evaluación, una tienda de campaña externa que hacía de preámbulo a la emergencia. Era la primera parada antes de ir más allá, si uno estaba lo suficientemente enfermo. Me tomaron los signos vitales. No había fiebre. Saturación de oxígeno: 98 %. Pulso sin problemas. Frecuencia respiratoria normal. Auscultación sin hallazgos aparentes. Ahora vendría la prueba. Estaba de suerte: el hospital acababa de adquirir un sistema de prueba rápida de PCR y no debía esperar que fuera enviada a un laboratorio comercial, por el que hubiera tenido que esperar el resultado entre tres y siete días, dependiendo de la demanda del mercado. El resultado estaría disponible en 30 minutos.
“Relájese. Baje la mascarilla por debajo de la nariz. Vamos a tomar la muestra. Respire profundo dos veces”. El enfermero procedió a introducir el hisopo muy delgado y flexible con una punta con material esponjoso a través de la fosa nasal derecha hasta encontrar la resistencia de la pared de la faringe. Repitió el procedimiento en la izquierda. Nada doloroso, pero ciertamente incómodo. Me dieron ganas de toser pero me contuve. “Cúbrase con la mascarilla otra vez”. Me hicieron rayos X de tórax con un equipo portátil. “Afortunadamente está limpia. No hay infiltrados. Ya la revisó el radiólogo”, me dijo el médico.
Esperé en las sillas iniciales por el resultado de la muestra. Aprecié mejor el ambiente y traté de distraerme. Ya está caliente en Miami. Se siente. También húmedo. A lo mejor no es COVID-19 sino otra virosis.
“El día está bonito. Cómo pudo pasarme esto a mi, seguro que es COVID. Pero dicen que va a llover, de hecho hay unos nubarrones a la distancia. Se lo habré contagiado a alguien más?. Allí viene una ambulancia. Los enfermeros están bien protegidos y el paciente luce que tiene un proceso respiratorio. Me sale quedarme en el cuarto aislado de ahora en adelante. Espero que nadie en la familia muestre síntomas. Tengo que avisar a mi equipo de trabajo. Esto cambia el esquema de cobertura si en realidad es COVID. Qué bien, los enfermeros están tomándose su tiempo en desinfectar apropiadamente la camilla después de dejar al paciente. Ojala no sea COVID. Ahí viene el médico. Empezó a llover”.
¿Temor? ¿Culpa? ¿Reproche? Todas las anteriores. Fueron esas las sensaciones que experimenté al oír de boca del médico de emergencias que la prueba era positiva.
El diagnóstico no me sorprendió, pero temí por lo que venía. Había visto un enorme número de pacientes que lenta e inexorablemente avanzaban en el curso de los diez primeros días hacia una dificultad respiratoria progresiva. A tener síntomas permanentes: fiebre, anorexia, malestar, tos y dificultad para respirar. Eso, la dificultad para respirar, es lo que da más miedo.
Recordé a Juan, uno de mis primeros pacientes de COVID-19. Tenía 43 años de edad y sin enfermedad previa. Presentó síntomas doce días antes de conocerlo y había consultado en dos emergencias, en dos oportunidades diferentes, para evaluar sus síntomas. En una le dijeron que posiblemente era influenza y le prescribieron Tamiflu. Como no lucía muy afectado y no tenía compromiso respiratorio, lo enviaron a casa. En la segunda sospecharon la presencia de COVID-19, pero en aquel momento era casi imposible hacer pruebas específicas de diagnóstico.
Estable desde el punto de vista respiratorio, le hicieron una placa de tórax que no mostró infiltrados, y con mucha frustración para él fue enviado nuevamente a casa. Cuatro días después ingresó con dificultad respiratoria importante durante los primeros días de la epidemia en Miami. Pasaron 72 horas para obtener las pruebas confirmatorias. Recibió tratamiento con hidroxicloroquina y azitromicina. A pesar de ello desarrolló rápidamente una insuficiencia respiratoria. Su cara era de angustia, de pedido de ayuda. También recuerdo su resignación cuando le dijimos que tendríamos que intubar y ponerlo a respirar con una máquina. No recibió Remdesivir, esa droga que ahora se ha convertido de facto en el estándar de cuidados en los Estados Unidos, basado en un estudio que casi nadie conoce, porque el dia anterior Gilead, la compañía que produce el medicamento, había suspendido su uso compasional excepto en mujeres embarazadas y menores de 18 años con enfermedad severa. La única forma de recibirlo era a través de un estudio aleatorio del cual no formábamos parte y que estaba limitado a pocos centros de investigación en los Estados Unidos y Europa. Lo que sale en la noticias no está realmente disponible para todos. Recibió Tocilizumab, plasma de paciente convaleciente y esteroides.
Juan estuvo largo tiempo intubado en una cama especial llamada rotopron, la cual voltea al paciente boca abajo para facilitar la ventilación y disminuir la falta de oxígeno. Más de un mes después de su ingreso, ya fuera de la ventilación mecánica, todavía permanece en el hospital, ahora lidiando con las complicaciones del tratamiento.
Por supuesto, él no es el único ejemplo ni es de los que ha corrido con la peor de las suertes. La lista es larga. Para ser sincero, teniendo una práctica fundamentalmente hospitalaria, no tendemos a ver casos leves, aunque sabemos que son la mayoría. Estos se quedan en sus casas, en parte porque así los hemos instruidos a hacerlo. Nuestra visión está sesgada hacia casos severos, algunos fatales, y en ello tendemos a concentrarnos durante los primeros minutos y horas.
El 80% de los pacientes con COVID-19 tiene un curso benigno. Pero la realidad es que inicialmente el pesimismo reina (por lo menos así fue en mi caso), porque a fin y al cabo no sabemos en qué lado de las probabilidades vamos a caer. El optimismo se lo reservan todos los que están a nuestro alrededor: familiares, amigos, colegas. Ninguno se permite aflorar pensamientos fatalistas.
Culpa y reproche fueron otros sentimientos tempranos. Culpa y reproche por haber permitido infectarme. Obviamente, en algo había fallado. Alguna mano no bien higienizada, tocar algún botón de ascensor, llevarme la mano a la cara, no haber limpiado correctamente el área de trabajo alrededor de la computadora en el hospital, y un sinfín de posibilidades. Aun siendo factible, no creo que me haya infectado fuera del hospital (mi rutina ha sido de la casa al hospital y viceversa) o en casa, donde nadie ha manifestado enfermedad y han cumplido la cuarentena.
Nada resalta. No ha habido déficit de equipo de protección personal y no recuerdo haber fallado en su uso. Usé mascarilla para todas las actividades e interacciones en el hospital desde mucho antes de que fuera oficialmente recomendado en la mayoría de los hospitales de Estados Unidos. ¿La adquirí a partir de un sanitarista o de un paciente asintomático? Al final entendemos que es tan fácil tener un descuido que solo nos queda como respuesta redoblar los cuidados en futuras oportunidades.

La enfermedad no era severa, así que regresé a casa del mismo modo que se lo hemos aconsejado a muchos pacientes. Como se lo recomendaron a Juan. Me correspondió asilarme en un cuarto con solo pequeñas caminatas por el jardín a solas. Al principio de la enfermedad, aunque tedioso, no es problemático. Después de todo, la enfermedad con su debilidad extrema te obliga a permanecer en cama para ahorrar energía y así poder lidiar con ella.
Lo problemático del aislamiento es el tiempo. Empiezas a valorar la interacción social. Te hace falta hablar con quienes usualmente poco hablabas. Por supuesto, los pacientes en el hospital viven la enfermedad de una forma más crítica. Ya es terrible estar hospitalizado por cualquier razón, fuera del hogar, incómodo, siendo levantado a cualquier hora para las “rutinas del hospital”, como tomar los signos vitales (presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria y temperatura), o para cumplir con el protocolo “antes de entregar la guardia”, no solo de medicamentos sino a veces hasta de bañado en horas tempranas de la mañana.
Si a ello agregamos la soledad del cuarto, la imposibilidad de salir incluso al pasillo, la prohibición de visitas mientras dure la enfermedad (a veces 7-14 días o más), y la interacción sólo con agentes enmascarados, la hospitalización toma un tono carcelario y psiquiátrico, empeorado en algunos casos por el curso de una enfermedad progresiva y severa de la que te preguntas si existe alguna opción real de salir vivo.
Despertaba temprano para ver el amanecer y sentir los primeros rayos solares en el jardín. Luego regresaba al encierro. Aunque mejores, debes permanecer en cuarentena, y se hace menos soportable minuto a minuto. Interactuaba solo con mi esposa, con mascarilla. Recogía la comida a la entrada del cuarto. Por una semana solo me provocaba sopa, a pesar de los esfuerzo de mi esposa porque me alimentara mejor. Poca agua (tenía que hacer un esfuerzo concienzudo para tomarla). Perdí peso y masa muscular.

Luego de la primera semana de síntomas, la enfermedad dio signos de estar siendo superada. Nunca desarrollé dificultad respiratoria. El asma nunca se descompensó y la saturación de oxígeno siempre se mantuvo en 94% o más alta, lo cual era un buen signo. La fiebre desapareció luego del séptimo día. El apetito y las sensaciones de sabores regresaron. Regresó también la capacidad de percibir olores. El cansancio empezó a ceder. Así que el hastío se hizo un poco más compensable. Por fin nos sentimos optimistas para alegría de amigos y familiares.
¿Por qué mejoré? Esa es otra pregunta sin respuesta. Quizás porque mi sistema inmune fue lo suficientemente fuerte y a la vez balanceado para atacar la infección sin hacerme suficiente daño. Quizás por el uso de hidroxicloroquina tempranamente, vitaminas y anticoagulantes. Me inclino por la primera hipótesis (hasta que alguien me muestre datos más concretos de los segundos). Cumplí los lineamientos establecidos por el hospital y pude regresar. Estoy feliz de ver pacientes otra vez. Pero ahora los veo con más comprensión. Tanto en lo médico como en lo personal.
No tengo miedo. Quizás por la sensación de seguridad que me da la posibilidad de tener inmunidad (aunque ese es otro tema en sí mismo). Ahora me asombra aún más que esta enfermedad continúe desafiándonos. Lo que más felicidad me da es poder compartir con mi familia sin limitaciones. Conversar de cerca y compartir la cena. Poder abrazarlos. Sentir el regreso de cierta normalidad en el hogar.
***
Carlos Torres Viera es médico venezolano (UCV), internista (Yale University), infectólogo, con máster de salud pública (Harvard University). Se desempeña como consultante en Infectología en el South Florida Infectious Diseases and Tropical Medical Center y es profesor asistente de la Escuela de Medicina Herbert Werthein de la Florida International University. Torres estará compartiendo algunos textos sobre su práctica y sobre las epidemias. Esta es su segunda entrega.
Fuente: Prodavinci